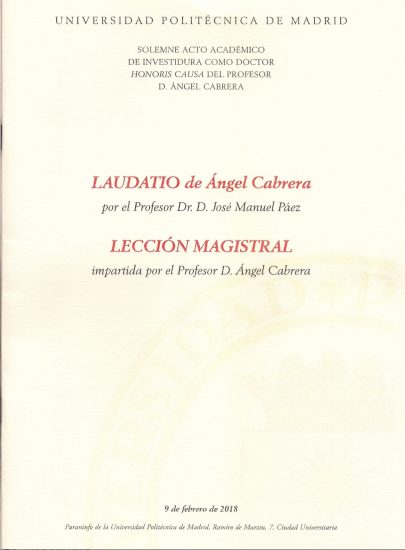It was an incredible honor to be back in Madrid this week to receive my alma mater’s Honorary Doctorate in company of family, friends, and old professors. PDF’s with Prof. José Manuel Páez’ laudatio and my speech (both in Spanish) are available here. The text version of my speech is reproduced below (a summary in English of a portion of it was posted on this blog here).
The YouTube video includes the entire ceremony, including Professor José Manuel Páez’ Laudatio (min 1:34:15) and my speech (min. 1:59:15). A follow up radio interview with Cadena SER is available here (min 22:19). An interview with El País is available here, with Agencia Efe, here, and a recap of the event by ElEconomista.es, here.
Estimado Rector, Presidente del Consejo Económico y Social y demás autoridades académicas, estimado director y profesores de la Escuela de Teleco, queridos amigos y familiares, permitidme que empiece con lo más importante: expresar mi más sincero y sentido agradecimiento a todos vosotros.
Gracias a la universidad por concederme este Doctorado Honoris Causa. Es un verdadero honor que la universidad que me dió alas celebre hoy en mí logros que son en buena parte suyos.
Gracias a mi familia y amigos por acompañarme hoy y por estar siempre ahí, a las duras y a las maduras.
A los amigos de Teleco, gracias además por no haberle contado al Rector ninguna historia comprometedora de la carrera que pudiese haberle hecho cambiar de opinión. Os debo una.
De manera muy especial, gracias a Elizabeth, mi compañera de viaje desde hace ya casi un cuarto de siglo, por embarcarte en esta aventura conmigo, por darme dos hijos maravillosos, y por ayudarme a tomar las decisiones más difíciles que hemos ido encontrando por el camino.
Hoy, sobre todo, me gustaría reconocer a mis padres, Ángel y Virtudes, quienes, como explicaré, tienen todo el mérito de lo que yo haya podido hacer en la vida.
Desde que el Rector Cisneros me comunicó la noticia del Doctorado Honoris Causa, he estado reflexionando mucho sobre la fortuna que tuve de poder estudiar, y hacerlo precisamente en esta universidad. Sobre como, gracias a instituciones como ésta, es posible que un chaval del barrio de Batán, de una familia normal y corriente, llegue a ser rector en Estados Unidos y consejero de importantes organizaciones. Sobre como las universidades ayudan a la gente a alcanzar lo impensable y a la sociedad a ser más próspera, justa y libre.
Recuerdo una conversación con mi padre no hace mucho en Mandayona, el pueblo de Guadalajara de donde era mi abuelo paterno. Allí, paseando a orillas del Río Dulce, mi padre se preguntaba qué habría pensado mi abuelo, cuando se marchó a Madrid de adolescente sin un duro en el bolsillo, si alguien le hubiera dicho que un día un nieto suyo sería rector de una gran universidad americana. Supongo que habría pensado que la idea era completamente descabellada. Ni siquiera se habría creído que un día la mayoría de sus nietos irían a la universidad. Dadas las condiciones de partida, esas predicciones eran ciertamente eventos de probabilidad infinitesimal, que diría mi profesor de estadística José Manuel Páez.
Cuando mi abuelo se vino a Madrid, tan solo uno de cada treinta y tres jóvenes en España tenía esperanzas de ir a la universidad. En la siguiente generación, la de mis padres y los nacidos en torno a la Guerra Civil, seguían siendo muy pocos: uno de cada dieciséis, la mayoría varones y de familias acomodadas.
Mis padres, como la mayoría, no fueron de los afortunados. A mi padre le tocó arrimar el hombro desde joven en el negocio familiar. Aunque vivía aquí cerca, en la calle Galileo, la universidad le quedaba muy lejos. Mi madre lo tuvo aún más difícil. Se crió en un pueblo del Valle del Jerte, con calles sin asfaltar y sin agua corriente en casa. Y además era mujer. Su padre, que era el maestro del pueblo, solo pudo enviar a estudiar con mucho sacrificio a uno de sus tres hijos, y envió a mi tío Abilio, el único varón.
Dos factores permitieron que, a diferencia de ellos, y como mucha gente de mi generación, yo sí pudiera estudiar. Primero, haber caído en una familia que valoraba los estudios por encima de todo. Segundo, la llegada de la democracia.
Aunque mis padres no pudieron estudiar, siempre nos dejaron claro que esperaban que nosotros sí lo haríamos. Mi madre nos hablaba con orgullo a mis tres hermanos y a mí de las hazañas escolares de su hermano Abilio, quizás el primer ingeniero industrial de esta universidad nacido en El Torno, provincia de Cáceres (no sé si habrá muchos más). Y mi padre nos contaba cómo su hermano Donato consiguió con gran esfuerzo estudiar ingeniería aeronáutica también en en esta casa.
Cada vez que nos daban las notas, teníamos que llamar al abuelo César, el maestro extremeño, y darle el parte. Estaba claro que lo más importante para todos era estudiar. Y si el tío Donato y el tío Abilio habían conseguido ir a la universidad cuando era mucho más difícil hacerlo, nosotros no teníamos excusa para no intentarlo.
Sin esas expectativas creadas por mis padres y esas referencias familiares próximas, es muy fácil que un adolescente como yo hubiese llegado a la conclusión de que eso de estudiar no iba con él.
Muchos años más tarde, en George Mason, la mayor universidad pública de Virginia, y la más diversa, donde la tercera parte de nuestros alumnos son también la primera generación de sus familias en ir a la universidad, dedicamos gran esfuerzo a trabajar con familias modestas, muchas de ellas inmigrantes (y sin un tío Abilio o Donato a mano), para que sus hijos vean la universidad como una posibilidad real.
El otro factor que permitió que gente como yo pudiera estudiar fue la explosión de nuevas universidades con la democracia. En menos de dos décadas tras la aprobación de la Constitución, el número de universidades públicas en España se duplicó. De las 83 universidades que hoy existen en España, públicas o privadas, dos terceras partes fueron creadas a partir de 1978.
Gracias a esta inversión en nuevas universidades, el número de universitarios pasó del 6% de la generación de mis padres al 30% de la mía y el 41% actual, que es más o menos la media de los países desarrollados. Además, por fin, sin diferencias entre hombres y mujeres. Éste es sin duda uno de los grandes logros de la democracia, de esa Constitución que a algunos ahora les gusta vilipendiar.
Las democracias se suelen tomar en serio la educación porque con ella se juegan su existencia. Como decía el Presidente americano Franklin Roosevelt, la educación es la verdadera salvaguardia de la democracia, porque, para que funcione bien, los que votan tienen que estar preparados para elegir sabiamente. Los dictadores, como imponen su voluntad al resto, casi prefieren que nadie sepa demasiado.
Últimamente se ha puesto de moda el cuestionar si tenemos demasiadas universidades o demasiados universitarios. Se habla de la “sobre-educación” como si fuera un problema, que, al parecer, habría que arreglar educando a menos gente. No solo en España. En Estados Unidos también es un tema muy snob entre ciertos intelectuales, todos los cuales, curiosamente, se han educado en muy buenas universidades y hacen lo que esté en su mano para que sus propios hijos también lo hagan. Su solución a la sobre-educación, supongo, es que sean los hijos de otros los quienes no estudien.
Mi primera propuesta de hoy es que eliminemos de nuestro vocabulario la “sobre-educación”, un término absurdo, dañino para la economía, y contradictorio con una sociedad democrática.
Por más que he buscado, aún no he dado con un ejemplo de sociedad a lo largo de la historia que haya fracasado por educar demasiado. Más bien lo contrario.
En cualquier país del mundo, los titulados universitarios tienen en media menores tasas de desempleo e infraempleo que el resto. Y cuando se quedan en el paro, tardan menos en salir del hoyo. Ganan bastante más, gozan de mejor salud y viven más años. También contribuyen a la productividad y el crecimiento económico. Por ejemplo, los cinco países de la OCDE con la mayor tasa de titulados universitarios tienen una renta per capita 73% superior a los cinco países con la tasa más baja. ¡No les parece estar yendo tan mal!
Si no somos capaces de formar a gente con potencial, salimos todos perjudicados, no solo ellos. Si la hija de un albañil de Orcasitas con el potencial de ser cirujana cardiovascular o el hijo de un inmigrante marroquí de Lavapiés que es un portento con los ordenadores no pueden estudiar por el motivo que sea, nos estamos disparando todos en el pie, como dicen en mi patria adoptiva.
Por el contrario, si produces más universitarios de los que puede absorber hoy la economía, lo peor que puede pasar es que tienes una economía con mayor potencial de crecimiento futuro y, de paso, una democracia más robusta.
España está en la media de los países desarrollados, pero aún no ha alcanzado a países como Francia, Japón, Korea, Estados Unidos o Canadá en números de universitarios. Aún queda trabajo por hacer. Por el bien de la economía y de la salud democrática, hay que seguir invirtiendo e innovando para educar a más gente. Defender lo contrario, como decíamos en Batán, es una solemne chorrada.
Miguel de Unamuno escribió que “sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas.” Solo la educación hace a un pueblo dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia estriba.
Además de dar alas a la gente, algunas universidades, como la Politécnica de Madrid, tienen otra función igualmente importante: avanzar la ciencia, la tecnología y el pensamiento a través de la investigación. Y no es una responsabilidad menor. En una economía avanzada como la española, donde la generación de riqueza está cada vez más ligada a la innovación, la universidad como fuente de ideas e investigadores es pieza central de la competitividad.
Un buen ejemplo de cómo la innovación contribuye al crecimiento económico es Corea del Sur, un país de población similar a España, que en 1975 apenas llegaba a la cuarta parte de la renta per capita española y hoy es más rico. Corea es junto con Israel el país que más esfuerzo hace en investigación, con un gasto superior al 4.2% del producto interior bruto. En las últimas tres décadas, la productividad ha crecido entre un 2% y un 5% anual, mientras que en España, que invierte mucho menos, se ha estancado. Apuesto que la mayoría de los aquí presentes tenemos ahora mismo en el bolsillo un dispositivo Coreano o con componentes coreanos.
España ha avanzado mucho en investigación desde los años de la Transición. En las primeras dos décadas en democracia, bajo gobiernos de distinto signo político, la inversión se multiplicó por veinte. España hoy invierte en investigación un 1.2% de su PIB, aún lejos de la media de los países desarrollados que es aproximadamente el doble, pero a años luz de la España preconstitucional.
Los resultados de esta inversión han sido encomiables. Hace cuarenta años era muy raro encontrarse apellidos españoles en las mejores revistas científicas internacionales. Hoy, los científicos españoles son responsables de más del 3% de todas las publicaciones en el mundo, lo que nos ubica en la posición número 11 del medallero.
El mérito de estos logros lo tienen en gran parte las universidades, no solo por la investigación que ellas mismas hacen, sino porque son ellas las que forman a prácticamente todos los investigadores.
Fue aquí, en Teleco, donde yo descubrí el mundo de la investigación y decidí dedicarme a la carrera académica (aunque años más tarde me pasé al lado oscuro, a la administración, para disgusto de alguno de mis profes). En Teleco tuve la fortuna de ser pupilo de un claustro de primera que me abrió la puerta a ese mundo para mí completamente ajeno. Gente joven haciéndose camino en círculos internacionales, consiguiendo financiación de empresas y fuentes públicas, presentando en conferencias internacionales y publicando en buenas revistas.
Uno de ellos, Aníbal Figueiras, me acogió en su grupo de investigación cuando era aún un imberbe estudiante de tercero. Con Aníbal hice mis primeros pinitos, escribí mis primeros artículos en inglés, presenté mi primer trabajo en una conferencia internacional y conocí a colegas de otras universidades de fuera trabajando en cuestiones similares. Gracias a él descubrí que no había ninguna razón que me impidiera hacer un doctorado y dedicarme a la carrera académica.
Por eso la universidad es el hilo central del tejido innovador: en ella se mama la ciencia, se aprende a hacer investigación, se desarrollan vocaciones y se generan focos de alta intensidad innovadora. Es en universidades como ésta, donde jóvenes que nunca se lo habrían planteado, como los que hoy han recibido aquí su título de doctor, descubren su interés por la investigación, aprenden el oficio y son admitidos en la comunidad científica.
Las universidades crean el caldo de cultivo. Y en él, de vez en cuando, surgen talentos extraordinarios, casos atípicos, outliers que diría el Profesor Páez, que consiguen hacer un descubrimiento revolucionario, inventar una nueva tecnología o crear una nueva empresa de alto impacto. Así surge, por ejemplo, Google, un invento de dos estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford que hoy da trabajo a más de 70,000 personas y es una de las empresas de mayor valor en bolsa del mundo.
En Estados Unidos he aprendido que el éxito científico de la universidad tiene que ver no sólo con los grandes recursos de los que dispone, sino también con su capacidad de identificar esos outliers o fueras de serie, e irlos empujando hacia centros de élite.
Un ejemplo de esta dinámica que conozco de cerca es Inovio, una empresa de biotecnología de cuyo consejo de administración formo parte. Inovio fue fundada por un catedrático de la Universidad de Pensilvania y un estudiante suyo de doctorado. Se dedica a desarrollar vacunas revolucionarias de ADN para combatir el cáncer y prevenir graves enfermedades infecciosas. El catedrático en cuestión, David Weiner, se crió en Brooklyn, que es como el Batán (bueno, el Aluche) de Nueva York. Fue a universidades públicas normales, destacó, y terminó en un centro de élite en Pensilvania. Hoy está considerado como uno de los cinco mayores científicos “translacionales” del mundo. En Pensilvania conoció a su estudiante, Joseph Kim, un chaval de una modesta familia de inmigrantes coreanos que hoy es consejero delegado de una empresa de casi 500 millones de dólares de valor en bolsa.
Así es como la universidad alimenta el crecimiento económico. Y por eso la presencia de universidades de élite en un país o región tiene una correlación muy alta con la competitividad. Sin la Universidad de Stanford, el Silicon Valley no sería el Valle del Silicio sino un valle productor de fruta y desconocido para la mayoría. Sin Harvard y MIT, Boston sería una ciudad industrial en decadencia. Y sin los Institutos Federales Tecnológicos de Lausana y Zúrich, Suiza seguiría haciendo relojes y chocolate en lugar de ser el país más competitivo del mundo.
Cuando Google decide abrir un centro de desarrollo de software en Europa, lo hace precisamente en Zúrich, sin importarle que allá haga un frío que pela, que no haya mucha marcha, o que la vivienda sea la más cara de Europa. Lo que tiene Zúrich son dos de las 100 mejores universidades de investigación del mundo, más otras tres a un par de horas en tren. La más famosa de ellas, el Instituto Federal Tecnológico de Zúrich, atrae talento de todo el mundo. De hecho tiene el doble de catedráticos extranjeros que autóctonos (entre ellos un compañero de teleco, Gustavo Alonso). Lo que busca Google son talento e ideas. Y las universidades de élite son el mejor sitio para encontrarlos.
Para competir en condiciones razonables, España no solo tiene que duplicar su inversión en investigación–no hay tutía–sino que también tiene que apañárselas para meter algunas universidades en la élite mundial.
Esta es mi segunda propuesta de hoy. Igual que pedí que eliminemos de nuestro vocabulario el término “sobre-educación”, me gustaría que añadiésemos un vocablo que nos da un poco de alergia: “élite”. Élite no es palabrota. Todo lo contrario, para competir en investigación, es vital sentirse cómodos con el concepto.
En términos futbolísticos, esto se explica muy bien. Para tener la mejor liga del mundo no basta con tener buenos equipos como un Sevilla, un Valencia o un Celta. Hay que tener también un Barça y un Real Madrid, capaces de atraer a los Messis y a los Ronaldos del mundo, juntarlos con los Sergio Ramos e Iniestas de España, ganar Champions y, de paso, elevar la calidad del resto de clubes. (Siento herir el amor propio de mis amigos colchoneros, pero sin el Madrid y el Barça, Griezmann no jugaría en el Atleti).
El modelo español de gobierno y gestión de las universidades es adecuado para facilitar el acceso y producir investigación razonable a bajo coste. Pero no vale para meterse en la élite mundial. No deja la suficiente autonomía para atraer y gestionar talento, para compensar de manera competitiva, tomar decisiones rápidas y asumir riesgos. Por eso no hay ni sola universidad española entre las 200 primeras del mundo en investigación y solo tres entre las 300 primeras. Dado el tamaño de España, deberíamos aspirar a tener una docena.
Otros países Europeos están aplicando con éxito modelos alternativos de gobierno de las universidades, con más autonomía de gestión, consejos independientes con autoridad de supervisión real y rectores con autoridad ejecutiva real. Los resultados, como en el caso de Suiza, hablan por sí solos. No hay ninguna razón que impida a España hacer lo mismo, si no con todas, al menos con un conjunto de universidades que tengan posibilidades y aspiraciones a meterse en la élite mundial.
Como solía decir el profesor más famoso del Instituto Tecnológico de Zúrich, Albert Einstein, la demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Va siendo hora de intentar algo nuevo.
De vuelta a mi periplo personal y la pregunta de cómo explicar el hecho improbable que un chaval de Batán termine haciendo carrera en Estados Unidos, hay un tercer factor que fue crucial y engañosamente obvio: tuve que irme fuera.
Mi familia no es especialmente cosmopolita. Mis padres no han sido muy viajeros. De pequeños no nos llevaban de vacaciones a sitios exóticos sino al pueblo de mi madre en Cáceres. Aunque les ha ido bien en la vida, nunca fueron de grandes lujos. Viven en la misma casa que hace 47 años (y aún hoy me reprochan que tome un taxi en Madrid con el magnífico transporte público que tenemos). Sin embargo, por alguna razón, mis padres se empeñaron en que teníamos que estudiar idiomas y conocer mundo. Nos buscaron una profesora de francés de pequeños, nos llevaban a clases de inglés, y en verano nos enviaban a estudiar a Francia o a Inglaterra.
Esos viajes me abrieron la mente al mundo. Me dieron la confianza de relacionarme con gente de otros países, descubrir que no somos ni más listos ni más tontos que nadie. También despertaron mi curiosidad por viajar y conocer otras culturas. Sin esas experiencias, jamás habría considerado la posibilidad de estudiar fuera. Esto lo sabe bien mi madre, que aún hoy se culpa de que dos de sus cuatro hijos vivan en América.
Pero la culpa, al menos en mi caso, no es solo suya, sino también de mis queridos profes de teleco. La primera vez que oí hablar de la beca Fulbright, fue de mi profesor de sistemas operativos Ángel Álvarez, que había estudiado con ella en California. Nunca se me había ocurrido que yo pudiera hacer un postgrado fuera de España. Fue el ejemplo de Ángel Álvarez y de otros compañeros de cursos anteriores, como Gustavo Alonso, el catedrático de Zúrich que mencioné antes, o Pepe Crespo, catedrático de informática esta casa, lo que me llevó a presentarme a las pruebas.
Así tuve la gran fortuna de conseguir mi beca Fulbright, financiada por el gobierno español y gestionada por el americano. Gracias a esa beca, un buen día aterricé en Atlanta, con dos maletas bajo el brazo, mucha ilusión y algo de miedo. Allí, en Georgia Tech, conseguí mi maestría, mi doctorado y convencer a una compañera de clase, Elizabeth que se casara conmigo. Desde entonces, ella y yo hemos trabajado y vivido en España y en Estados Unidos, y siempre nos hemos considerado embajadores oficiosos de Estados Unidos cuando estamos en España y de España cuando estamos en Estados Unidos.
Universidades como la Politécnica, están haciendo una labor extraordinaria ayudando a gente joven a estudiar fuera. José Manuel Páez, Ángel Álvarez y otros colegas suyos han volado cientos de miles de millas, han negociado docenas de acuerdos con universidades de todo el mundo, y han ayudado a que miles de alumnos estudien fuera. La mayoría lo hace con billete de ida y vuelta, pero incluso si alguno se queda fuera, la inversión es más que rentable para España.
A veces nos lamentamos cuando salen científicos jóvenes y no regresan. Se ve como una pérdida. Como un signo de debilidad del sistema español. No hay que verlo así. Aunque pueda parecer contradictorio, a España le conviene tener muchos y buenos científicos fuera en sitios buenos y mantener estrechas relaciones con ellos.
Es cierto que los recortes en investigación tras la crisis en España han contribuido a que se duplique el número de científicos españoles que llegan a Estados Unidos. Pero Alemania y Reino Unido, que tienen sistemas de investigación más fuertes, envían el doble. E Israel, un país con la población de Andalucía, envió más de 3.000 el año pasado, proporcionalmente, muchos más que España que envía unos 10,000. A pesar de su pequeño tamaño, Israel ha conseguido cuatro veces más premios Nobel científicos que España, la mayoría de ellos gracias a trabajos llevados a cabo en Estados Unidos o en colaboración con norteamericanos.
El flujo de científicos hacia centros de investigación prestigiosos en otros países no debilita la investigación en el país de origen, sino que la fortalece. El científico que se va, no se va del todo. Mientras está fuera, puede formarse con científicos de élite, aprovechar recursos avanzados quizás no disponibles en casa y desarrollar relaciones personales de gran valor a futuro. Si retorna, realiza una aportación neta al capital científico doméstico. Y si no, puede servir para afianzar colaboraciones de gran ayuda para España.
El problema no es que haya un flujo alto de investigadores hacia afuera, sino que el flujo contrario es insuficiente, porque las oportunidades domésticas son insuficientes y las reglas del juego lo hacen difícil.
Esta es mi tercera y última propuesta de hoy. Que mientras desarrollamos centros de élite en España capaces de atraer talento de fuera, sigamos trabajando para colocar investigadores españoles en centros de élite en Estados Unidos y Europa. Y que mantengamos fuertes lazos con ellos.
El trabajo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha destacado a científicos en algunas embajadas para ayudar a formar redes de investigadores españoles es un buen ejemplo. Como lo es el trabajo de grupos como la Asociación Fulbright, que Ángel Álvarez ayudó a crear, para acoger a españoles retornados o académicos americanos que vienen a España. O, más aún, la labor continua de gente como José Manuel, el propio Ángel y muchos más profesores como ellos, que se preocupan por mantener vivas las relaciones con sus antiguos alumnos en el extranjero. ¡Espero que cunda el ejemplo!
Así que esas son mis tres sugerencias de hoy:
- Que sigamos trabajando para que más gente tenga acceso a una educación superior de calidad.
- Que tratemos de meter un grupo de universidades en la élite mundial.
- Y que sigamos colocando españoles en los mejores centros del mundo sin perder contacto con ellos.
Estas tres sugerencias las hago, no desde el derrotismo patrio que con frecuencia domina estas conversaciones, sino a partir de un balance positivo de lo que ha conseguido este país en los últimos cuarenta años, y una perspectiva optimista de las oportunidades de futuro. España puede estar muy orgullosa de lo que ha conseguido, a la vez que hace un análisis crítico de sus desafíos a futuro.
Mi carrera es un buen ejemplo de la capacidad de la universidad española de crear oportunidades, de alterar trayectorias, de batir estadísticas, de generar valores atípicos. Horace Mann, el padre de la educación pública universal en Estados Unidos, decía que la educación es el gran ecualizador social, porque garantiza la igualdad de oportunidad. Yo no sé si es ecualizador, o amplificador de potencia que hace que saquemos más de nosotros mismos.
Lo que sí sé, es que nada de lo que hecho profesionalmente era previsible estadísticamente en base a las condiciones de partida: familia de clase media sin estudios superiores, barrio periférico de gente trabajadora. Pero cuando una sociedad se compromete a abrir masivamente las puertas a la educación, una familia se empeña en que sus hijos aprovechen sus oportunidades, y un grupo de profesores dedicados a su oficio trabajan para ayudar a sus alumnos a dar todo lo que puedan de sí, a veces, lo improbable se convierte en inevitable.
Mi carrera puede ser atípica, pero no es ni mucho menos única. Hay muchas otras y más extraordinarias que la mía. De nuestras aulas continúan saliendo investigadores del máximo nivel, unos trabajando en España, otros, en las mejores universidades del mundo. No hay ninguna razón que impida que España también bata sus propias estadísticas y se convierta en una potencia mundial de la investigación y la innovación.
Decía Albert Einstein que la educación es lo que queda cuando uno se olvida de todo lo que aprendió en la escuela. Mi querido Rector y profesores, me temo que ya no recuerdo cómo hacer una transformada de Fourier o analizar un circuito. Pero la educación que quedó, como podéis ver, resultó ser mucho más importante.
Por ello, quedaré para siempre agradecido.